Un perquè per viure
La meva primera Biblioteca
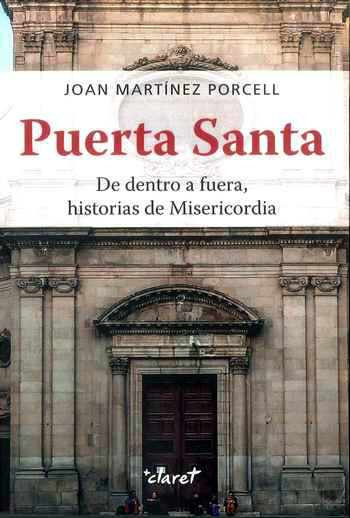
El camino que me llevó a Santiago y en el que había decidido hacerme sacerdote empezó realmente aquella noche. Aquel primer cabo que me ofreció tía Andrea, más que iluminar el dormitorio, empezaba a alumbrar los primeros pasos de mi misión como sacerdote. Pronto descubriría los retos y desafíos que debería afrontar. Intuía que ambas voces —la que había escuchado interiormente mientras caminé hacia Santiago y la que con voz clara había escuchado de boca del obispo— se unirían durante aquellos tres años para que conociera cercana y tierna la misericordia de Dios.
De mi primera biblioteca, en la que tanta libertad interior había encontrado, recuerdo unas novelas históricas, con tapas amarillas, que mi padre había leído siendo joven y en las que encontré relatos apasionantes. Tras los renos de Canadá, me había transportado a enormes y desconocidas extensiones de terreno, que eran mayores en mi imaginación que en la realidad; La vuelta al mundo en un 2Cv, narraba la hazaña de recorrer el mundo entero en un coche que entonces ni tan sólo conocía; y La increíble caminata, era la traducción de una famosa novela que recientemente ha inspirado la película Camino a la libertad, un tremendo relato de superación humana y travesía increíble que lleva a varios personajes a escapar de la Siberia de Stalin hasta la India.
Pero hubo dos libros que me influyeron poderosamente. Uno fue “Dios llora en la tierra”, del Padre Werenfried Van Straaten. Recuerdo con cariño este apellido porque entonces me parecía muy extraño. Mi padre se había hecho socio de la Asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que había fundado este fraile holandés quien recorrió Bélgica y Holanda pidiendo alimentos, ropa y medicinas para distribuirlos entre los sacerdotes del Este que corrían peligro de morir de hambre en los campos de refugiados. Cada vez que escucho baladas rusas me viene este libro al pensamiento. Entonces vivíamos bajo la amenaza de los misiles que la Unión Soviética había instalado en Cuba y que puso al mundo al borde de una guerra nuclear.
Por otro lado, Estados Unidos había empezado su intervención en Vietnam del norte. Supongo que aquel ambiente belicista conseguía hacer que aquellos relatos de peripecias al otro lado del telón de acero me parecieran todavía más sobrecogedores. «Los hombres son mucho mejores de lo que pensamos. Sólo hace falta ponerles ante los ojos un gran ideal» decía el «Padre tocino», como popularmente se conocía a aquel monje valiente. Me atraía poderosamente tener un ideal tan grande como el que movía el corazón del P. Werenfried, quien siempre manifestaba una confianza ilimitada en la Divina Providencia: «¡Dios no me ha fallado nunca!» solía repetir. Las circunstancias sociopolíticas de hoy son muy distintas, pero en aquellas páginas aleteaba el espíritu de un hombre bueno, conmovido por las desgracias de tantos inocentes y empeñado en enjugar las lágrimas de un Dios que nos confía su suerte.
El otro título que dejó en mí una profunda huella fue “El hombre en busca de sentido”, de Viktor Frankl. El autor de este relato fue prisionero en Auschwitz y él mismo sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda. Sus padres, su hermano, incluso su esposa, murieron en los campos de concentración o fueron enviados a las cámaras de gas, de tal suerte que, salvo una hermana, todos perecieron. La lista de Schindler, es una película biográfica que cuenta la historia de un empresario alemán que salvó la vida de una multitud de judíos polacos durante el Holocausto.
Cuando oigo la banda original de esta película no puedo evitar recordar la obra de Frankl, porque Auschwitz fue precisamente el lugar en el que Frankl descubrió el verdadero sentido de la libertad. Frankl afirma que descubría más libertad en la mirada del recluso que en la de su torturador, porque el preso conocía que únicamente el odio era el motivo por el cual había sido injustamente recluido mientras que su guardián ignoraba porqué colaboraba en aquel teatro de maldad. La libertad era un fenómeno interior y nadie puede vivir sin un ideal. Esto fue algo que aprendí de aquel libro.
Frankl solía peguntar a sus pacientes: «¿Por qué no se suicida usted?» Y muchas veces, descubría en las respuestas de sus pacientes aquello que los ataba a la vida. A uno eran los hijos; al otro, su talento; a un tercero, unos cuantos recuerdos que merecen la pena rescatar del olvido. Entonces no conocía las consecuencias filosóficas de aquel análisis existencial que hoy conocemos como Logoterapia, pero intuí la fuerza del ideal para tejer las tenues hebras de una vida rota en una urdimbre firme y coherente. Frankl narra qué ocurre cuando un ser humano no tiene «nada que perder excepto su ridícula vida desnuda».
La descripción que hace Frankl de la mezcla de emociones y apatía que se agolpan en la mente es impresionante. Lo primero que acude en nuestro auxilio es una curiosidad, fría y despegada, por nuestro propio destino. A continuación, y con toda rapidez, se urden las estrategias para salvar lo que resta de vida, aun cuando las oportunidades de sobrevivir sean mínimas. El hambre, la humillación y la sorda cólera ante la injusticia se hacen tolerables a través de las imágenes entrañables de las personas amadas, de la religión, de un tenaz sentido del humor o, incluso, de un vislumbrar la belleza estimulante de la naturaleza: un árbol, una puesta de sol.
Frankl afirma: «Quien tiene un porque para vivir, encontrará casi siempre el cómo». En el campo de concentración, todas las metas de la vida han sido arrancadas de cuajo, lo único que resta es «la última de las libertades humanas», la capacidad de «elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias». Los prisioneros no eran más que hombres normales y corrientes, pero algunos de ellos al elegir ser «dignos de su sufrimiento» atestiguan la capacidad humana para elevarse por encima de su aparente destino.
(Joan Martínez Porcell., Puerta Santa, editorial Claret. Barcelona 2016)
De mi primera biblioteca, en la que tanta libertad interior había encontrado, recuerdo unas novelas históricas, con tapas amarillas, que mi padre había leído siendo joven y en las que encontré relatos apasionantes. Tras los renos de Canadá, me había transportado a enormes y desconocidas extensiones de terreno, que eran mayores en mi imaginación que en la realidad; La vuelta al mundo en un 2Cv, narraba la hazaña de recorrer el mundo entero en un coche que entonces ni tan sólo conocía; y La increíble caminata, era la traducción de una famosa novela que recientemente ha inspirado la película Camino a la libertad, un tremendo relato de superación humana y travesía increíble que lleva a varios personajes a escapar de la Siberia de Stalin hasta la India.
Pero hubo dos libros que me influyeron poderosamente. Uno fue “Dios llora en la tierra”, del Padre Werenfried Van Straaten. Recuerdo con cariño este apellido porque entonces me parecía muy extraño. Mi padre se había hecho socio de la Asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que había fundado este fraile holandés quien recorrió Bélgica y Holanda pidiendo alimentos, ropa y medicinas para distribuirlos entre los sacerdotes del Este que corrían peligro de morir de hambre en los campos de refugiados. Cada vez que escucho baladas rusas me viene este libro al pensamiento. Entonces vivíamos bajo la amenaza de los misiles que la Unión Soviética había instalado en Cuba y que puso al mundo al borde de una guerra nuclear.
Por otro lado, Estados Unidos había empezado su intervención en Vietnam del norte. Supongo que aquel ambiente belicista conseguía hacer que aquellos relatos de peripecias al otro lado del telón de acero me parecieran todavía más sobrecogedores. «Los hombres son mucho mejores de lo que pensamos. Sólo hace falta ponerles ante los ojos un gran ideal» decía el «Padre tocino», como popularmente se conocía a aquel monje valiente. Me atraía poderosamente tener un ideal tan grande como el que movía el corazón del P. Werenfried, quien siempre manifestaba una confianza ilimitada en la Divina Providencia: «¡Dios no me ha fallado nunca!» solía repetir. Las circunstancias sociopolíticas de hoy son muy distintas, pero en aquellas páginas aleteaba el espíritu de un hombre bueno, conmovido por las desgracias de tantos inocentes y empeñado en enjugar las lágrimas de un Dios que nos confía su suerte.
El otro título que dejó en mí una profunda huella fue “El hombre en busca de sentido”, de Viktor Frankl. El autor de este relato fue prisionero en Auschwitz y él mismo sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda. Sus padres, su hermano, incluso su esposa, murieron en los campos de concentración o fueron enviados a las cámaras de gas, de tal suerte que, salvo una hermana, todos perecieron. La lista de Schindler, es una película biográfica que cuenta la historia de un empresario alemán que salvó la vida de una multitud de judíos polacos durante el Holocausto.
Cuando oigo la banda original de esta película no puedo evitar recordar la obra de Frankl, porque Auschwitz fue precisamente el lugar en el que Frankl descubrió el verdadero sentido de la libertad. Frankl afirma que descubría más libertad en la mirada del recluso que en la de su torturador, porque el preso conocía que únicamente el odio era el motivo por el cual había sido injustamente recluido mientras que su guardián ignoraba porqué colaboraba en aquel teatro de maldad. La libertad era un fenómeno interior y nadie puede vivir sin un ideal. Esto fue algo que aprendí de aquel libro.
Frankl solía peguntar a sus pacientes: «¿Por qué no se suicida usted?» Y muchas veces, descubría en las respuestas de sus pacientes aquello que los ataba a la vida. A uno eran los hijos; al otro, su talento; a un tercero, unos cuantos recuerdos que merecen la pena rescatar del olvido. Entonces no conocía las consecuencias filosóficas de aquel análisis existencial que hoy conocemos como Logoterapia, pero intuí la fuerza del ideal para tejer las tenues hebras de una vida rota en una urdimbre firme y coherente. Frankl narra qué ocurre cuando un ser humano no tiene «nada que perder excepto su ridícula vida desnuda».
La descripción que hace Frankl de la mezcla de emociones y apatía que se agolpan en la mente es impresionante. Lo primero que acude en nuestro auxilio es una curiosidad, fría y despegada, por nuestro propio destino. A continuación, y con toda rapidez, se urden las estrategias para salvar lo que resta de vida, aun cuando las oportunidades de sobrevivir sean mínimas. El hambre, la humillación y la sorda cólera ante la injusticia se hacen tolerables a través de las imágenes entrañables de las personas amadas, de la religión, de un tenaz sentido del humor o, incluso, de un vislumbrar la belleza estimulante de la naturaleza: un árbol, una puesta de sol.
Frankl afirma: «Quien tiene un porque para vivir, encontrará casi siempre el cómo». En el campo de concentración, todas las metas de la vida han sido arrancadas de cuajo, lo único que resta es «la última de las libertades humanas», la capacidad de «elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias». Los prisioneros no eran más que hombres normales y corrientes, pero algunos de ellos al elegir ser «dignos de su sufrimiento» atestiguan la capacidad humana para elevarse por encima de su aparente destino.
(Joan Martínez Porcell., Puerta Santa, editorial Claret. Barcelona 2016)

|

|
23/02/2017 09:00:00




