La nit
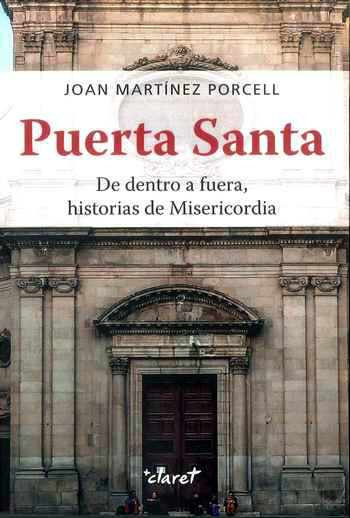
En la tradición cristiana, si el día se divide en horas, la noche se divide en vigilias. Los centinelas romanos partían la noche en cuatro partes: la prima, la modorra, la modorrilla y el alba, pero Alfonso de Palencia en su Vocabulario universal de latín y romance, de 1490, recoge hasta ocho momentos distintos durante la noche: cuando se pone el sol; cuando comienzan las tinieblas; cuando duermen las sombras; cuando los animales reposan profundamente; cuando todas las cosas parecen estar calladas y dormidas; cuando los gallos empiezan a cantar; cuando vuelven a cantar anunciando la cercanía del alba; y cuando ya el alba comienza a esparcir las tinieblas. La noche tiene un misterio especial. Suele ser el escenario típico de las historias de miedo ya que la oscuridad parece asociarse al peligro.
Todas las criaturas fantásticas y malvadas salen de noche. Pero en la fe cristiana, la noche se asocia con la venida de Jesucristo en busca de su Iglesia. Muchos de los acontecimientos salvíficos han ocurrido durante la noche: los ángeles anuncian la venida del Mesías durante la noche y el nacimiento de Jesús tiene lugar durante la noche de Navidad, igual que el anuncio de su Resurrección ocurre al alba día de Pascua. Muchos de los mensajes, visiones y revelaciones que Dios ha trasmitido a sus hijos han ocurrido durante la noche y, a menudo, entre sueños. La noche está llena de magia y es también el escenario natural para el misterio y el amor. Mientras el día es el tiempo de la agitación, el ruido y el tumulto, el crepúsculo invita al silencio, la soledad y la pausa. La oscuridad significa también, para algunas personas, un escape de la vida real y entonces se convierte en una burbuja en donde protegerse de las exigencias de la vida cotidiana.
La tranquilidad de las horas nocturnas me facilitaba el trabajo de concentrarme para leer y al contar con menos estímulos podía trabajar sin interrupciones. El silencio me facilitaba una mayor conexión con el mundo interior. —Los artistas son noctámbulos— me dije mientras acercaba un libro que tenía encima del escritorio. Era un volumen de las Tres edades de la vida interior, de Garrigou Lagrange, una obra magnífica que durante aquellas noches me hizo comprender que la santidad cristiana consiste más en la conversión del espíritu que en el control de los sentidos. Percibía claramente la llamada que había experimentado camino de Santiago, cuando sentí vivamente que todo era demasiado fugaz y transitorio. Fue entonces cuando por primera vez sentí aquel intenso deseo de vida que había encaminado mis pasos hacia el sacerdocio. Ahora estaba convencido que era una llamada divina, gratuita, posible y también para todos.
El autor llama a la vida interior «la única cosa necesaria». «La vida interior, como cualquiera lo puede fácilmente comprender, es una forma elevada de la conversación íntima que cada uno tiene consigo mismo, en cuanto se concentra en sí, aunque sea en medio del tumulto de las calles de una gran ciudad. Desde el momento que cesa de conversar con sus semejantes, el hombre conversa interiormente consigo mismo acerca de cualquier cuestión que le preocupa. Esta conversación varía mucho según las diversas épocas de la vida; la del anciano no es la misma que la de un joven; también es muy diferente según que el hombre sea bueno o malo. En cuanto el hombre busca con seriedad la verdad y el bien, esta conversación íntima consigo mismo tiende a convertirse en conversación con Dios, y poco a poco, en vez de buscarse en todas las cosas a sí mismo, en lugar de tender, consciente o inconscientemente, a constituirse en centro de todo lo demás, tiende a buscar a Dios en todo y reemplazar al egoísmo por el amor de Dios y por el amor de las almas en Dios. Y ésta es precisamente la vida interior; ninguno que discurra con sinceridad dejará de reconocer que así es.» —leí atentamente medio amodorrado.
Estaba convencido de la importancia de la vida espiritual, pero este gran maestro espiritual me advertía de que en el inicio del pecado existe un gran orgullo, un deseo profundo de «ser como Dios». Curiosamente, este deseo produce un hondo pesar a Dios, porque Él no pretendía otra cosa que concedernos el acceso a su intimidad divina y hacernos participar de su propia naturaleza, pero nos lo quería otorgar como don. Paradójicamente, aquel deseo de ser semejantes a Dios y que provenía del orgullo, Dios nos lo quería dar como regalo.
—Dios quiere producir en nosotros un proceso de “deificación” de nuestras vidas— pensé.
La ascética consiste fundamentalmente en que la sensibilidad obedezca a la razón y la libertad. El dominio del alma sobre el cuerpo es condición necesaria para la santificación, pero no es condición suficiente, ya que lo estrictamente cristiano no es la sujeción del alma al cuerpo, sino la de todo el hombre —alma y cuerpo— al Espíritu. En cambio, la ascética del espíritu se revela como el punto de mayor importancia en el plano de la santidad ya que procura la docilidad de nuestro espíritu respecto del Espíritu Santo. Esta “deificación” de nuestro ser está producida por la gracia divina.
—El santo cristiano dista mucho de un estoico pagano— me dije.
(Joan Martínez Porcell., Puerta Santa, editorial Claret. Barcelona 2016)
Todas las criaturas fantásticas y malvadas salen de noche. Pero en la fe cristiana, la noche se asocia con la venida de Jesucristo en busca de su Iglesia. Muchos de los acontecimientos salvíficos han ocurrido durante la noche: los ángeles anuncian la venida del Mesías durante la noche y el nacimiento de Jesús tiene lugar durante la noche de Navidad, igual que el anuncio de su Resurrección ocurre al alba día de Pascua. Muchos de los mensajes, visiones y revelaciones que Dios ha trasmitido a sus hijos han ocurrido durante la noche y, a menudo, entre sueños. La noche está llena de magia y es también el escenario natural para el misterio y el amor. Mientras el día es el tiempo de la agitación, el ruido y el tumulto, el crepúsculo invita al silencio, la soledad y la pausa. La oscuridad significa también, para algunas personas, un escape de la vida real y entonces se convierte en una burbuja en donde protegerse de las exigencias de la vida cotidiana.
La tranquilidad de las horas nocturnas me facilitaba el trabajo de concentrarme para leer y al contar con menos estímulos podía trabajar sin interrupciones. El silencio me facilitaba una mayor conexión con el mundo interior. —Los artistas son noctámbulos— me dije mientras acercaba un libro que tenía encima del escritorio. Era un volumen de las Tres edades de la vida interior, de Garrigou Lagrange, una obra magnífica que durante aquellas noches me hizo comprender que la santidad cristiana consiste más en la conversión del espíritu que en el control de los sentidos. Percibía claramente la llamada que había experimentado camino de Santiago, cuando sentí vivamente que todo era demasiado fugaz y transitorio. Fue entonces cuando por primera vez sentí aquel intenso deseo de vida que había encaminado mis pasos hacia el sacerdocio. Ahora estaba convencido que era una llamada divina, gratuita, posible y también para todos.
El autor llama a la vida interior «la única cosa necesaria». «La vida interior, como cualquiera lo puede fácilmente comprender, es una forma elevada de la conversación íntima que cada uno tiene consigo mismo, en cuanto se concentra en sí, aunque sea en medio del tumulto de las calles de una gran ciudad. Desde el momento que cesa de conversar con sus semejantes, el hombre conversa interiormente consigo mismo acerca de cualquier cuestión que le preocupa. Esta conversación varía mucho según las diversas épocas de la vida; la del anciano no es la misma que la de un joven; también es muy diferente según que el hombre sea bueno o malo. En cuanto el hombre busca con seriedad la verdad y el bien, esta conversación íntima consigo mismo tiende a convertirse en conversación con Dios, y poco a poco, en vez de buscarse en todas las cosas a sí mismo, en lugar de tender, consciente o inconscientemente, a constituirse en centro de todo lo demás, tiende a buscar a Dios en todo y reemplazar al egoísmo por el amor de Dios y por el amor de las almas en Dios. Y ésta es precisamente la vida interior; ninguno que discurra con sinceridad dejará de reconocer que así es.» —leí atentamente medio amodorrado.
Estaba convencido de la importancia de la vida espiritual, pero este gran maestro espiritual me advertía de que en el inicio del pecado existe un gran orgullo, un deseo profundo de «ser como Dios». Curiosamente, este deseo produce un hondo pesar a Dios, porque Él no pretendía otra cosa que concedernos el acceso a su intimidad divina y hacernos participar de su propia naturaleza, pero nos lo quería otorgar como don. Paradójicamente, aquel deseo de ser semejantes a Dios y que provenía del orgullo, Dios nos lo quería dar como regalo.
—Dios quiere producir en nosotros un proceso de “deificación” de nuestras vidas— pensé.
La ascética consiste fundamentalmente en que la sensibilidad obedezca a la razón y la libertad. El dominio del alma sobre el cuerpo es condición necesaria para la santificación, pero no es condición suficiente, ya que lo estrictamente cristiano no es la sujeción del alma al cuerpo, sino la de todo el hombre —alma y cuerpo— al Espíritu. En cambio, la ascética del espíritu se revela como el punto de mayor importancia en el plano de la santidad ya que procura la docilidad de nuestro espíritu respecto del Espíritu Santo. Esta “deificación” de nuestro ser está producida por la gracia divina.
—El santo cristiano dista mucho de un estoico pagano— me dije.

|

|
20/10/2017 09:00:00




