Déu el més gran
La tendresa de Déu
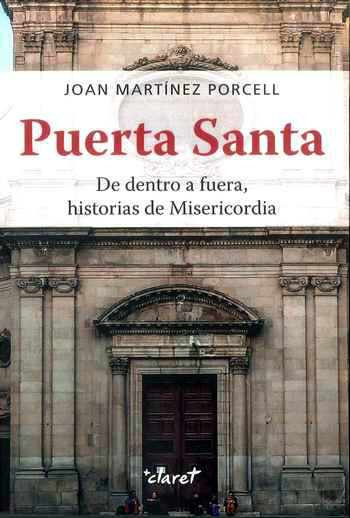
Al atardecer me senté en la mesa camilla del comedor.
Hacía tiempo que se había avivado mi interés por la filosofía cristiana y en ella encontraba no sólo una buena compañía en las tardes de invierno sino también la posibilidad de ganar una cierta distancia interior respecto de las experiencias que estaba viviendo. Me había matriculado en el primer curso de filosofía, lo cual me permitía desplazarme de vez en cuando hasta Talavera de la Reina, donde se encontraba el centro universitario, y un motivo para ausentarme del pueblo. Aquellas salidas renovaban mi interior y me permitían añadir una distancia física a la espiritual.
A menudo daba vueltas alrededor de temas que me han acompañado a lo largo de mi vida y han ocupado un lugar especial en mi posterior dedicación a la docencia universitaria. Aquella tarde releía el argumento ontológico de san Anselmo, con el que el santo pretende demostrar la existencia de Dios. Su razonamiento, poco más o menos, afirma que cuando alguien pronuncia su nombre, sea o no creyente, tiene ya en su interior una idea aproximada sobre quien es: un Ser supremo, mayor que cualquier otra cosa que pueda pensar. Incluso para negar la existencia de Dios necesitamos tener un cierto conocimiento de Él.
Ahora bien, sigue San Anselmo, en estrictos términos de grandeza, es mayor la idea de un Dios que existe que la idea de un Dios que no existe. Es de Perogrullo. El Dios «que existe» posee los mimos atributos que el Dios «que no existe» ya que ambos son infinitos, eternos, distantes, misteriosos. Pero el Dios existente es más grande que el Dios inexistente, porque a todos los atributos que ambos conceptos de Dios comparten, el Dios «que existe» añade la existencia al concepto del Dios «que no existe». De modo que -y aquí concluye el argumento- si «Dios es lo más grande que puedo pensar, es necesario que Dios exista». Por lo tanto, Dios existe.
Me arrimaba cada vez más al brasero que estaba colocado debajo de la mesa, justo en su centro. De vez en cuando, atizaba el carbón con el removedor para que, por lo menos los pies y las manos -que solía esconder bajo la faldilla de la mesa- no se me quedaran ateridos de frío. Mi brasero era de picón, una variedad de carbón vegetal hecho a base de ramas menudas, generalmente de encina. Lo echaba por la mañana y duraba hasta la noche. Para que no se consumiera enseguida lo cubría con una capa de ceniza que lo preservaba del contacto con el aire. De este modo, la combustión era más lenta pero también incompleta, ya que se formaba cierta cantidad de monóxido de carbono, un gas muy tóxico. No hay peligro de intoxicación si el brasero está en habitaciones abiertas, bien ventiladas, pero es mortal si el brasero está en una habitación cerrada, sobre todo a la hora de dormir. El monóxido de carbono es un gas traidor porque no huele y produce un adormecimiento agradable que en el pueblo conocían como «atufarse».
Acababa de remover el brasero mientras seguía dando vueltas al argumento de san Anselmo. Nada que objetar a que un santo monje, y mayormente si se dirige a su comunidad, como era el caso, diera demasiadas cosas por supuestas; como pensar que todo aquel que pronuncie el nombre de Dios, piense en lo mismo. Puede ser muy atrevido medir a Dios con nuestro concepto de las cosas, pero es difícil evitarlo ya que parece razonable imaginar que Dios «es el más grande».
Entonces recordé un comentario que unos años antes había escuchado a un sabio profesor: «Dios no es lo más grande que puedas pensar, sino que es más grande de todo lo que puedas pensar».
—Esto es. Esta es la solución— pensé.
Que Dios sea el más grande, nadie lo duda, pero que sea mayor incluso que nuestro pensamiento es algo mucho más difícil de aceptar, porque implica trascenderse uno mismo. No me parecían suficientes las propuestas de vida cristiana que describían la grandeza de Dios y construían verdaderas obras de ingeniería mental respecto de la esencia divina o la ética moral. También los fariseos seguían normas de conducta definidas y correctas, y pretendieron conocer perfectamente quien era Jesús, pero su corazón estaba lejos de la misericordia del Padre. Su orgullo no les permitía ir más allá de sus construcciones mentales, por muy bienintencionadas que fueran.
En realidad, Jesús les escandalizaba porque les revelaba la misericordia de Dios que era Padre de todos. No negaba la validez de sus normas morales, pero las superaba al revelarles la ternura de un Dios que su corazón endurecido se empeñaba en rechazar.
(Joan Martínez Porcell., Puerta Santa, editorial Claret. Barcelona 2016)
Hacía tiempo que se había avivado mi interés por la filosofía cristiana y en ella encontraba no sólo una buena compañía en las tardes de invierno sino también la posibilidad de ganar una cierta distancia interior respecto de las experiencias que estaba viviendo. Me había matriculado en el primer curso de filosofía, lo cual me permitía desplazarme de vez en cuando hasta Talavera de la Reina, donde se encontraba el centro universitario, y un motivo para ausentarme del pueblo. Aquellas salidas renovaban mi interior y me permitían añadir una distancia física a la espiritual.
A menudo daba vueltas alrededor de temas que me han acompañado a lo largo de mi vida y han ocupado un lugar especial en mi posterior dedicación a la docencia universitaria. Aquella tarde releía el argumento ontológico de san Anselmo, con el que el santo pretende demostrar la existencia de Dios. Su razonamiento, poco más o menos, afirma que cuando alguien pronuncia su nombre, sea o no creyente, tiene ya en su interior una idea aproximada sobre quien es: un Ser supremo, mayor que cualquier otra cosa que pueda pensar. Incluso para negar la existencia de Dios necesitamos tener un cierto conocimiento de Él.
Ahora bien, sigue San Anselmo, en estrictos términos de grandeza, es mayor la idea de un Dios que existe que la idea de un Dios que no existe. Es de Perogrullo. El Dios «que existe» posee los mimos atributos que el Dios «que no existe» ya que ambos son infinitos, eternos, distantes, misteriosos. Pero el Dios existente es más grande que el Dios inexistente, porque a todos los atributos que ambos conceptos de Dios comparten, el Dios «que existe» añade la existencia al concepto del Dios «que no existe». De modo que -y aquí concluye el argumento- si «Dios es lo más grande que puedo pensar, es necesario que Dios exista». Por lo tanto, Dios existe.
Me arrimaba cada vez más al brasero que estaba colocado debajo de la mesa, justo en su centro. De vez en cuando, atizaba el carbón con el removedor para que, por lo menos los pies y las manos -que solía esconder bajo la faldilla de la mesa- no se me quedaran ateridos de frío. Mi brasero era de picón, una variedad de carbón vegetal hecho a base de ramas menudas, generalmente de encina. Lo echaba por la mañana y duraba hasta la noche. Para que no se consumiera enseguida lo cubría con una capa de ceniza que lo preservaba del contacto con el aire. De este modo, la combustión era más lenta pero también incompleta, ya que se formaba cierta cantidad de monóxido de carbono, un gas muy tóxico. No hay peligro de intoxicación si el brasero está en habitaciones abiertas, bien ventiladas, pero es mortal si el brasero está en una habitación cerrada, sobre todo a la hora de dormir. El monóxido de carbono es un gas traidor porque no huele y produce un adormecimiento agradable que en el pueblo conocían como «atufarse».
Acababa de remover el brasero mientras seguía dando vueltas al argumento de san Anselmo. Nada que objetar a que un santo monje, y mayormente si se dirige a su comunidad, como era el caso, diera demasiadas cosas por supuestas; como pensar que todo aquel que pronuncie el nombre de Dios, piense en lo mismo. Puede ser muy atrevido medir a Dios con nuestro concepto de las cosas, pero es difícil evitarlo ya que parece razonable imaginar que Dios «es el más grande».
Entonces recordé un comentario que unos años antes había escuchado a un sabio profesor: «Dios no es lo más grande que puedas pensar, sino que es más grande de todo lo que puedas pensar».
—Esto es. Esta es la solución— pensé.
Que Dios sea el más grande, nadie lo duda, pero que sea mayor incluso que nuestro pensamiento es algo mucho más difícil de aceptar, porque implica trascenderse uno mismo. No me parecían suficientes las propuestas de vida cristiana que describían la grandeza de Dios y construían verdaderas obras de ingeniería mental respecto de la esencia divina o la ética moral. También los fariseos seguían normas de conducta definidas y correctas, y pretendieron conocer perfectamente quien era Jesús, pero su corazón estaba lejos de la misericordia del Padre. Su orgullo no les permitía ir más allá de sus construcciones mentales, por muy bienintencionadas que fueran.
En realidad, Jesús les escandalizaba porque les revelaba la misericordia de Dios que era Padre de todos. No negaba la validez de sus normas morales, pero las superaba al revelarles la ternura de un Dios que su corazón endurecido se empeñaba en rechazar.
(Joan Martínez Porcell., Puerta Santa, editorial Claret. Barcelona 2016)

|

|
27/04/2017 09:00:00




